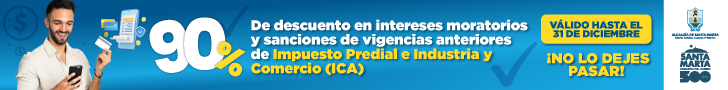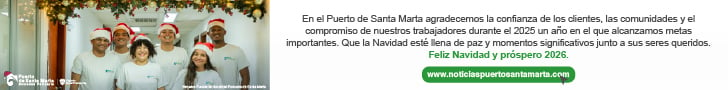San Agatón, de la ritualidad religiosa a la fiesta: Sábado de Carnaval, su gran aporte al Caribe


El sonido rítmico y agudo de más de 24 castañuelas sonaba en forma armónica con el choque metálico de las espuelas en la medida que avanzaban.
Ese paso lento de los diablos arlequines, cuyas máscaras de madera con espejos incrustados reflejaban los primeros rayos del sol, se detenía en la puerta de la casa paterna cuando formaban un círculo en cuyo centro quedaba un danzante. Se despojaba de la máscara, tomaba un sorbo de petróleo y al expulsarlo le prendía un fósforo en el aire.
Las lenguas de la candela se elevaban hasta el cielo y acuchillaban los dos cuartos en los que dormía con mis cuatro hermanos. Se filtraban y los iluminaban. Semejaban el sol del mediodía.
Me levantaba somnoliento, pero como un resorte y abría las puertas de la casa de par en par.
Lo que sucedía a esa hora en la calle, 6 am, era algo maravilloso. Un tropel de danzantes y disfraces, diablos arlequines de Sabanalarga, diablos espejos de Ciénaga, congos de Galapa, cumbiambas de la Zona Bananera, marimondas de Malambo, disfraces de Santa Marta y tamboras y cantaoras de los pueblos ribereños.
El río humano, festivo y de todos los colores remontaba la calle principal de Mamatoco, hacía un círculo en la placita y algunos aprovechaban e ingresaban al templo, una edificación que data de 1787, a colgarle las ‘mandas’, filigranas y figuritas en oro y plata, en su mano derecha y en la capa roja a San Agatón. Mamatoco, antiguo sitio de indios, era una pequeña comarca, en las afueras de Santa Marta. Bañada por un caudaloso río, de una belleza indescriptible. Un verdadero paraíso terrenal.
A esa hora la plaza de la iglesia San Jerónimo estaba atiborrada. Desde la víspera habían llegado devotos de San Agatón de diferentes puntos de la Costa Caribe, para asistir a su procesión en horas de la tarde.
Era sábado de Carnaval.
A las 4 de la tarde, cuando el sacerdote terminaba la homilía y anunciaba la salida del santo, todos le hacían una calle de honor.
A esa hora comenzaba a experimentar una sensación extraña, que aun me acompaña en las carnestolendas: alegría desbordante porque comenzaba el Carnaval, pero de melancolía porque sabía que muy pronto cesaba la fiesta. En su eterno retorno.
Delante del santo, cargado por devotos y borrachos, bailaban y levitaban las matronas de la comarca, Constanza Martínez (que hoy se me semeja a María Varilla), Cándida Orozco, Rafaela Montilva y Dolores Torres, todas de más de 70 años, pero incansables cumbiamberas.
Del santo de palo al actual
“El origen de San Agatón se remonta al repoblamiento que hicieron los españoles. Mamatoco era un antiguo pueblo de indios (como les llamaban los españoles). En ese proceso de colonización española, que en el caso de Santa Marta fue a partir de la fundación en 1525, inician un proceso de conversión de los pueblos indígenas a la religión católica”, destaca el historiador e investigador Wilfredo Padilla.
Los pueblos indígenas tenían sus propios dioses y con la llegada de los invasores se ‘decretó' que esas deidades eran falsas y el que ellos traían era el verdadero.
“A partir de esto, se erigió una iglesia en Mamatoco. Ese proceso de cristianización se le delegó a la orden religiosa de los franciscanos, que tuvieron a su cargo gran parte de lo que hoy conocemos como Santa Marta”, agrega.
En sus inicios era una iglesia de paja y en el siglo XVIII toma las características del templo actual.
No fue un proceso fácil. Los indígenas tenían sus propias creencias a las que se aferraban. Pero con la cruz y la espada se les fue despojando de ellas. Les quebraron sus ídolos. Los que eran de oro, fueron fundidos y pasaron a las arcas del Rey de España.
En esa resistencia de los antiguos pobladores de Mamatoco y Jeriboca (pueblo hermano dividido por el río Manzanares), varios curas doctrineros fueron asesinados.
En esa lucha, a los franciscanos se les ocurrió la idea de crear un santo de madera, cuyo nombre era Agatón, que corresponde a un Papa italiano del siglo VII, pero su fisonomía no correspondía a la del sumo pontífice. Físicamente tenía la apariencia de un indígena, para que se vieran representados en él, pero lo vistieron con el hábito franciscano.
“Era un santo pequeño, no de mucha altura. Los ancianos de Mamatoco lo recordaban con esa característica. Pero el santo debía aparecer de una manera mística. La imposición habría fracasado”, anota el historiador samario.
A lo largo de su investigación ha logrado recoger dos versiones: una que se asocia con el río Manzanares que pasa rodeando la comarca y entre los matorrales apareció la figura religiosa. Fue recogida y llevada a la iglesia. Al día siguiente, cuenta la leyenda, que esa imagen fue creciendo y llegó a tener más de un metro. Entonces empieza un proceso de adoración de esa imagen.
“Las fiestas paganas indígenas se fueron mezclando con las fiestas paganas negras. Mamatoco tenía una legua (según la RAE, es una medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 metro(s) y fue invadida por los dueños de la hacienda donde murió el Libertador Simón Bolívar. Al ser invadida ellos trajeron su mano de obra, esclavos traídos de África”, indica.
Para el historiador, se creó un sincretismo cultural que se fue matizando con la imagen de San Agatón.
Inicialmente San Agatón representaba a un Papa italiano y tras bambalina simbolizaba a unos dioses indígenas, pero luego se mezclaron con deidades negras también.
Según las investigaciones históricas, la misma Iglesia propició su celebración, lo que se conoce hoy como Sábado de Carnaval.
En el santoral su fecha no concuerda con la de Mamatoco. La de esta comarca es una fecha movible, que se celebra con el Carnaval, siempre supeditado a la Cuaresma.
“En torno a los carnavales, se les permitió a las otras castas que de alguna manera ellos participaran. Eso sucedió en la época de la Colonia. Yo diría, aunque no hay pruebas documentales, por allá por el siglo XVII se dio eso, el entronque entre la fiesta religiosa con las fiestas paganas”, destaca.
Para el historiador samario, el Sábado de Carnaval lo aporta San Agatón.
“Eso es más tardío. Creemos que pasó entre el siglo XIX y comienzos del XX, cuando hay una expansión de las creencias hacia San Agatón. Eso no quiere decir que no la hubo en la Colonia. Hay decretos del siglo XIX prohibiendo ciertas prácticas asociadas a San Agatón, como la participación de comparsas dentro de las fiestas, como las Cucambas y Diablitos. Ya había disfraces en el siglo XIX para el acompañamiento del santo”, destaca.
El poder milagroso que le atribuyen a San Agatón jalonó la feligresía hacia Mamatoco.
De Sicilia a Mamatoco
San Agatón fue un monje siciliano, hijo de una acaudalada y poderosa familia de Palermo, quien a la muerte de sus padres distribuyó todos sus bienes entre los pobres.
Estuvo casado y dedicado a los negocios durante 20 años antes de enviudar y retirarse al monasterio benedictino de San Hermes, en su ciudad natal, donde fue ordenado sacerdote en el año 677. Era tesorero de la Iglesia en Roma cuando sucedió a Dono en el Pontificado, año 678.
Falleció el 10 de enero del año 682, a la edad de 107 años, después de regir la Iglesia Católica 3 años, 6 meses y 14 días. En vida y después de muerto le atribuyen una gran cantidad de milagros.
Sábado de Carnaval, su gran aporte al Caribe
Sin origen o desarrollo fiestero, terminó en estas costas contribuyendo a ampliar los días de Carnaval.
Históricamente eran tres días de Carnaval: domingo, lunes y martes de carnestolendas, dice la normativa.
“¿Qué era la normativa que traían los castellanos? Se expresaban en lo que se llaman las Fiestas de Tablas. En España se producía un listado mes por mes cuales eras las fiestas de guardar y de no trabajar. Hay unos santos que siempre están. Pero hay una fiesta pagana que llega a América ya cristianizada, que es el Carnaval. Domingo, lunes y martes de carnestolendas. Así se celebraban en Santa Marta en los siglos XVI, siglo XVII hasta hoy”, explica el sociólogo Edgar Rey Sinning, autor de varios libros sobre el Carnaval.
A finales del siglo XIX o inicios del siglo XX hay una fiesta al lado de Santa Marta (Mamatoco estaba al lado de Santa Marta) que celebra a un santo que fue Papa, actual patrono de Palermo, Italia, con una fuerza de religiosidad popular, que atrae a samarios y residentes en la Zona Bananera y de Departamentos vecinos.
“Había personas al final del siglo XIX que preparaban lo que podrían llamar un programa, que salían a repartirlo en diferentes pueblos. Fue cogiendo tanta fuerza esta fiesta que según las crónicas encontradas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se dice que la gente de Santa Marta y pueblos alrededor venían a Mamatoco desde el día viernes, en la víspera. Había todo un proceso de pasar el día aquí. Se establecía una casa que se llamaba la Casa de la Fiesta (un pudiente que daba albergue en el patio de su casa y sacrificaba una o dos vacas y atendía a los que llegaban)”, explica.
En sus investigaciones Edgar Rey encontró la historia de Urbano Candelario, personaje de la época, finales del siglo XIX o inicios del XX, que dice que “todo el día sábado de después de beberse todo el ron que encontraran, se iban para el río, se quitaban el guayabo, desayunaban y asistían a la misa”. Existía el famoso ‘Ron no me destapes.’
La crónica señala que a esa hora el pueblo se había trasformado totalmente.
“Ya había congos, disfraces, letanías y luego se realizaba la procesión en la tarde”.
Después de la rumba, con bandas y tamboras, los feligreses carnavaleros se enrumbaban para Santa Marta, con sus tamboras y acordeones.
“Se instalaban en la Plaza de la Catedral. Dicen que se sentaban a esperar que fueran las 12 de la noche del sábado, porque tradicionalmente el Carnaval comenzaba a las 0 horas del domingo”, destacó.
Crónicas de la época reseñan que durante esa espera, los samarios rumbeaban, agregándole un día más al Carnaval en el Caribe colombiano. Es un aporte de la fiesta de San Agatón de Mamatoco al Carnaval en Barranquilla.
“Es lo que conocemos hoy como Sábado de Carnaval. Antes no existía el Sábado de Carnaval. Es más, en los documentos que revisé para mi reciente libro sobre el Carnaval en Santa Marta, uno encuentra que la Reina del Club Santa Marta dice ‘por la gracia de San Agatón y el reino agatoniano, se declara abierta la fiesta'”.
De cronistas y testimonios de la época
El periodista e historiador Manuel José Del Real, en sus crónicas escritas en 1925 y publicadas en las hojitas parroquiales de la época -y recogidas en el libro Rasgos históricos de Santa Marta-, recuerda así la celebración del Carnaval en Santa Marta:
«Puede decirse que éste -el Carnaval- principiaba en la aldea de Mamatoco con la fiesta de San Agatón, la cual ha sido siempre el sábado víspera de carnaval. Desde el viernes casi todos los habitantes se trasladaban al mencionado pueblo en carros de mula, que eran los únicos vehículos que se conocían en esos tiempos».
Testimonia el cronista que después de disfrutar de una buena mesa en la casa de la fiesta, «el resto de la noche se pasaba en vela, visitando los bailes y las cumbiambas, cantando canciones populares acompañadas de instrumentos de cuerda; en toda la noche era un solo trajín, yendo y viniendo las gentes».
Después del goce, en horas de la mañana todos se marchaban al río a refrescarse del trasnocho. A las 9 am se celebraba la misa cantada, «en la cual el sacerdote dejaba oír su voz para ensalzar las glorias del santo patrono».
Después de la misa, volvían a la casa de la fiesta los sacerdotes y músicos en busca de comida.
En sus Memorias, el padre Pedro María Revollo dice:
“Opino que el carnaval lo trajeron a Barranquilla los samarios, que emigraron en gran número desde mediados del siglo XIX, y los momposinos, en cuya ciudades se celebraba de tiempo inmemorial.
Muchos nacidos en Mamatoco recuerdan con nostalgia esta fiesta pagana y religiosa. Les preocupa que se haya perdido la ritualidad de la fiesta.
A sus 98 años, Abelardo Duica, un patriarca mamatoquero, recuerda la majestuosidad de la fiesta, que vivió y gozó.
“A la fiesta del patrón San Agatón venía gente de muchas ciudades y pueblos, de la Zona Bananera, Barranquilla, Malambo, Ciénaga, Galapa, Santa Marta, de Bolívar. El santo hacía muchos milagros. Recuerdo que el cura de la época se llamaba Luis García Benítez, hermano del Obispo de Santa Marta. El cambio de imagen que se hizo, del santo de madera, con su ropón rojo, desapareció y dicen que está en Sampués. Por eso la fiesta fue decayendo. Los feligreses fueron perdiendo la fe. Dicen que el santo se lo llevó el cura Luis García Benitez”.
Recuerda que desde el viernes, víspera del Sábado de Carnaval, se observaban en las calles toda clase de danzas, garabatos, congos, los fantomas (una especie de capuchón que en Barranquilla convirtieron en comparsa de Monocucos), Negritas Puloy, Pilanderas.
Ahora, con la decadencia de la ritualidad, la fiesta se ha convertido en un desorden, con tiradera de espuma y maicena.
“Así que un cura termina la procesión e ingresa el santo, cierra la iglesia y hasta el próximo año”, concluye con tristeza.
Otro mamatoquero raizal, José de los Santos Maldonado Padilla, considera que aun se conserva gran parte de la esencia de la fiesta de San Agatón, donde se integran la parte religiosa con la pagana como es el Carnaval.
“Todavía tenemos la eucarística con su esencia religiosa, fervorosa, romería de feligreses que vienen del exterior y de pueblos circunvecinos y de la comarca, a pedirle favores a San Agatón. También se conjuga con la parte folclórica, con fandangos, desfiles de comparsas. Se vive el precarnaval”.
José de los Santos le ha hecho dos composiciones a San Agatón, donde narra toda su historia, religiosidad y la procesión del santo.
Durante la celebración del Carnaval de San Agatón no podían faltar las tamboras, que animaban las cumbiambas de las matronas y jóvenes de la comarca.
“Era lindo ver como la gente de la Costa Caribe, no solo de Santa Marta, se desvivía por venir a las festividades de San Agatón. Duraban varios días acá. Nosotros los acogíamos en nuestras casas que tienen unos patios grandes. Nunca se me olvida que venía una banda musical, de viento, de Calamar, Bolívar. Una anécdota: 8 días después que se terminó la fiesta tuvimos que echarlos del patio porque la plata no nos alcanzaba”, recuerda entre risas Rafael Camargo.
Era cantidad de buses repletos de feligreses, de todos los rincones de la Costa Caribe.
En esa época existían ‘El Salón Dorado’, de Héctor Avendaño, primer salón burrero donde Donaldo Duica y yo nos 'colábamos' y gozábamos hasta la media noche con los discos programados en un 'traganíquel', y ‘Debajo del palo de mango’, de Juana Peña.
Además, las tiendas eran muy famosas. Al lado de la iglesia existía la tienda de la señora Felipa Martínez. Ellos ‘plantaban’ un árbol en el centro de la plaza y alrededor de ella tocaban las tamboras, gaitas, bandas de viento y acordeones. Día y noche.
“Recuerdo que hacían reinados en los que para poder bailar con la reina había que dar una moneda. Reinados muy famosos como los de Chela Montoya y Betty Barón. Más adultos ya compartíamos y hacíamos amistad con los que venían de Malambo, Galapa, de Barranquilla, de la Zona Bananera. Dormían en la casa de mi abuela Susana Polo. Pernoctaban en la terraza, en el patio”.
En mi niñez, todo ese ruido nos llegaba a la casa como una canción lejana, alegre y bulliciosa. Recuerdo que me era imposible conciliar el sueño en la madrugada, pensando en todo ese goce en la calle del que me estaba perdiendo. ¡El goce sanagatonero!
Este trabajo periodístico fue posible por el apoyo y colaboración de grandes amigos de Mamatoco, Donaldo y Abelardo Duica; el historiador Wilfredo Padilla, el sociólogo Édgar Rey Sinning y otros personajes devotos de San Agatón.
Notas relacionadas
Tags
Más de
10 maneras de pedir sexo en una primera cita
Al centrarte en comunicarte con claridad y en obtener el consentimiento, puedes protegerte de malentendidos y sentar las bases de una relación basada en el respeto mutuo.
120 niños de Zona Bananera cerraron el 2025 con jornada cultural y social gracias a la Fundación Popacha
La actividad también fue apoyada por la Fundación Milagros Pacheco.
¿Qué es una CPU y por qué las estaciones Dell son una buena opción para trabajo y estudio?
La CPU, o Unidad Central de Procesamiento, es el "cerebro" del computador.
Por invitación de María Corina Machado al Hay Festival, tres escritores se retiran
Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard cuestionaron la participación de la líder opositora en el encuentro que tendrá lugar en Cartagena entre el 29 de enero y el 1 de febrero.
Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena
El reconocido productor fue pieza fundamental en el éxito de la carrera de la fallecida reina del Tex-Mex.
Luto en la salsa: falleció Papo Rosario, leyenda de El Gran Combo
Sus familiares anunciaron la noticia en redes y solicitaron espacio para afrontar el duelo.
Lo Destacado
Alcalde dignifica condiciones laborales de los Inspectores de Convivencia y Paz
La decisión fue anunciada en el despacho del alcalde, con la presencia de los 22 Inspectores de Convivencia y Paz del Distrito, y será incluida en el presupuesto de 2026.
Tragedia en Santa Marta: Menor de cinco años se ahogó en Mendihuaca.
Pese a los esfuerzos del cuerpo médico por salvar su vida, no fue posible.
Colombia vuelve a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
El país asume este mandato tras haber sido elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio pasado con 180 votos.
Conductor de tractomula murió atropellado en el sector de Aeromar
La víctima fue identificada como Fabián Luján, quien iba en su bicicleta rumbo a su casa.
En Santa Marta, turismo de cruceros creció un 30% durante 2025
La labor articulada entre el Puerto de Santa Marta y la Alcaldía, ha permitido fortalecer la ciudad como destino turístico internacional.
Descubren en Argentina restos de dinosaurio gigante
Investigadores afirman que los huesos permanecieron en el lugar por más de 200 millones de años.